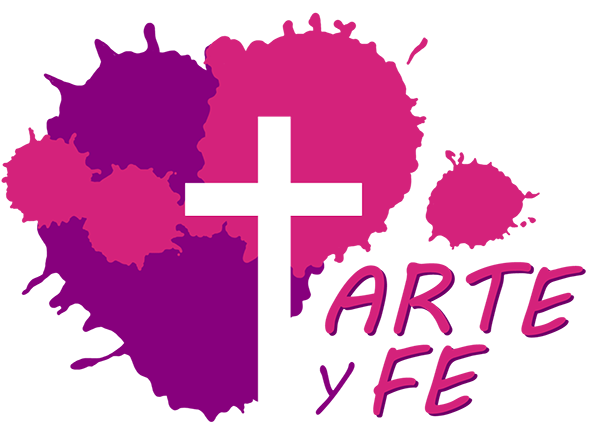La casa de Dios
Hace ya unos cuantos años, en una España de posguerra que mantuvo confinada a toda una generación de niños en sus pueblos y ciudades, una España en la que el mar era una especie de sueño que se descubría en un viaje iniciático propio de las road movies americanas, tuvo lugar la siguiente anécdota. Un chavalín de corta edad, que jamás había salido deun pequeño pueblo andaluz, un oasis blanco en un mar de olivares, fue llevado a la capital de la provincia, a Jaén, para contemplar por primera vez a la majestuosidad de su catedral. Cuando atravesó el umbral y alzó la vista a las impresionantes bóvedas del templo, exclamó “Cucha, nene… ¡Aquí caben por lo menos mil dioses!”
No es que el pobre chaval hubiese sufrido un ataque súbito de politeísmo sobrevenido. La iglesia de su pueblo era una modesta amalgama de estilos que se levantaban sobre el suelo con dignidad propia de quienes ponen lo más rico de su pobreza al servicio del Señor. Sin embargo, la obra maestra de Andrés de Vandelvira que preside la Ciudad de Jaén (con el permiso de la impresionante fortaleza de Santa Catalina) es un edificio imponente cuya escala y belleza convierten en insignificante cualquier pequeño templo de los pueblos cercanos.
A los ojos inocentes de aquel chiquillo (y a los no tan inocentes de muchos de nosotros) una iglesia tiende a convertirse, quizá inconscientemente, en el lugar donde “metemos” a Dios para tenerlo presente entre nosotros. Por eso las hacemos lo más grandes posible, y tal vez por eso, a este niño le pareció que el Dios que cabía en la iglesia de su pueblo, podía invitar a un montón de amigos si decidía mudarse a la catedral, sin caer en la cuenta de que Dios no nos cabe, por muy grande y majestuoso que sea el templo que podamos imaginar.
O quizá sí.
Ayer asistimos estupefactos a la destrucción de una obra de arte de incalculable valor. Siglos de historia se convirtieron en ceniza en unas pocas horas. Un icono incontestable de la Cristiandad, símbolo representativo de toda una nación milenaria, se esfumaba ante nuestros ojos.
La catedral de Notre Dame, llevaba más de setecientos años en pie. Iniciada en 1163, y finalizada en 1345, fue reconstruida en su práctica totalidad a mediados del siglo XIX bajo la dirección de Eugene Viollet-Le-Duc y de Jean-Baptiste-Antoine Lassus. Es uno de los más bellos ejemplos de arquitectura gótica en el mundo, y lugar emblemático de visita obligada para cualquiera que visite París
Esta “Casa de Dios” inmensa, majestuosa y sublime fue pasto de las llamas que no distinguen el Arte de lo que no lo es. Ese Dios al que nos esforzamos en encerrar en las catedrales tendrá que buscar un lugar más modesto para residir, al menos temporalmente, en la ciudad de la Luz.
En las imágenes que inundaban las redes ayer por la tarde se alternaban las visiones del incendio con las de miles de feligreses que entonaban cantos, cuando no rezaban en silencio, ante la devastación que tenía lugar ante ellos. Eran rostros tristes, pero al mismo tiempo serenos. Quienes abrían los ojos entre cantos y oraciones exhibían una mirada de desolación pero al mismo tiempo iluminada de esperanza.
Ayer ardieron dos fuegos en París. Uno convertía una joya de la arquitectura religiosa en un montón de cenizas humeantes. El otro fuego ardía en los corazones de millones de fieles renovando su amor por el inquilino de tan majestuosa construcción. Quizá Dios no quepa en el interior de las catedrales, por muy grandes que seamos capaces de construirlas, sin embargo, ha querido caber en el interior del corazón de cada ser humano que ayer rezaba, cantaba y se conmovía ante el espectáculo de la destrucción.
Dios sigue teniendo casa en París.
Antonio Mata Mesa (Arquitecto)