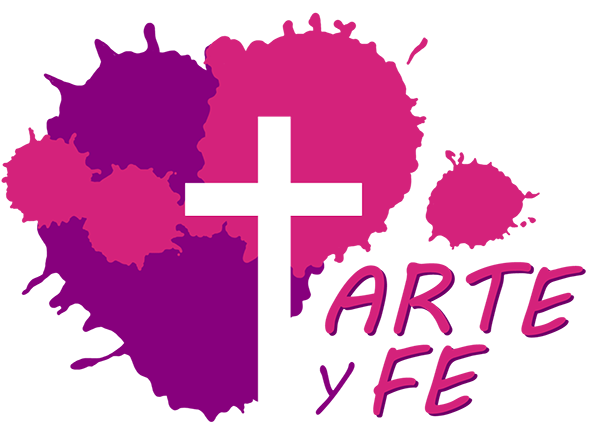Os dejamos un texto de Valentín Arteaga sobre el Oficio de Escribir.
“El oficio de escribir es oficio sagrado. No debe atreverse a ejercicio cualquiera. Sólo quien tenga capacidad para indagar en las secretas intimidades del ser humano y de la honda realidad desconcertante del mundo. Escribir es trabajar en humanismo. Y no hay más herramientas para ello que las palabras. Hoy en día existe poco aprecio por las palabras. Se las vacía de contenido con excesiva facilidad. Desbaratadas y rotas, por sus grietas se va vertiendo su resplandor, el agua santa de regar el espíritu y purificar las conciencias.
Pastor del lenguaje, el oficio de escribir es salvaguardar la profundidad del ser. Caminamos hacia una forma de vida incomunicada, ese desierto hosco y frío de la ausencia de diálogo y entendimiento. Al escritor se le encomienda la misión de velar por los peligros del contrabando de palabras. Abundan muchas que no lo son. Lo parecen. Las palabras que aparentan ser palabras y no lo son, esconden dentro gérmenes de descomposición del hombre. El escritor es un divino funcionario de aduanas del lenguaje encargado por vocación y tarea de detectar las palabras corrosivas. Mala cosa echar mano de palabras banales, que ya no dicen lo que dicen, para escribir. Escribir es esclarecer. Es preciso, antes de pergueñar un puñadillo de frases para ofrecérselas, delicado regalo, al posible y amado lector, aunque sea solo uno en estas horas de indigencia general, frecuentar los territorios de la luz. No existe ninguna palabra verdadera que no sea consecuencia de la claridad.
Las palabras son carne y hueso del alma colectiva de la humanidad, palpitaciones de una emoción sensual que electriza el hondón escalofriante del ser. Toda palabra verdadera requiere, en primer término, recorrerla minuciosamente con el tacto vivo del amor que desconoce cualquier género de continencia. Escribir es un oficio enamorado. Lo más contrario a tenturrear la epidermis de un nombre, un adjetivo, un verbo. Los verbos, los adjetivos, los nombres, se vuelven inevitablemente frígidos cuando se arrima uno a ellos sin pasión amorosa a hurtadillas en el reducto oscuro de la habitación alquilada de una ventana de arrieros.
Escribir es aproximarse al fuego. La escritura si no arde es un fraude, un delito de lesa humanidad. Disponerse a escribir es estar decididos a dar vueltas y vueltas por los interiores del ser e ir encendiendo lámparas en las estancias más íntimas de la memoria de la especie. No es lo mismo la memoria que los recuerdos. Mientras éstos se nutren de los sucedidos exteriores, la memoria habita en lo perdurable.
El día en que desapareciera el oficio de escribir se fosilizaría la pervivencia de la tribu. Esta no puede continuar adelante un minuto más si falta en ella alguien con capacidad para provocarla, de remover el grumo de la sangre. Se necesita del mago de las palabras siempre. Del sacerdote que celebre el rito de la memoria. La vida necesita ser transververada y el único medio a disposición y ofrecido al hombre es el de saber poner una al lado de otra las divisiones luminarias del lenguaje que conducen a la inocencia. El oficio de escritor es no permitir la matanza de los inocentes. Un poblado sin niños es señal evidente de la locura arreciando, como una tormenta mala, encima de los tenderetes de la feria de las vanidades inservibles. Quien escribe lo hace con la velada y humilde intención pudorosa de lograr la supervivencia del niño. Todos somos siempre un niño aunque, con los años, vayamos echando sobre él disimulos, miedos, prudencias, procederes adultos, adverbios huecos, adjetivos solemnes, teatrales gestos rimbombantes. Todo lo que no sea pretender abrir de nuevo las verjas del paraíso y facilitar, otra vez, el grito alborozado del primer habitante del mundo delante de otro ser gemelo a él, y el abrazo mutuo, y el embeleso espendoroso, y la reproducción milagrosa de la vida, no es escribir.
La auténtica escritura es un viaje a vida y muerte a las regiones pretéritas de las primeras sorpresas. A la mañana no estrenada abriéndose todavía de par en par a las cumbres. Se escribe para poder plantarse delante del paisaje de un mundo por conocer aún. Para palpar entre imaginaciones la atracción de la llama viva que el alma añora. Para recuperar la conciencia, esa zona inviolable donde habitan la fantasía y el arrebato primitivo del enamoramiento encendido. Quienes escriben con otras intenciones son como un púgil que no ha luchado, como un esposo al que no se le han quemado las yemas de los dedos al palpar la sed infinita del cuerpo de la amada, ni se le han ardido los labios, extendida la hoguera, o no le han caído en tromba, resonando en los valles del esqueleto, las trombas de la nostalgia de la eternidad que, aún sin ser consciente de ello, todo mortal aguarda.
Se escribe para no morirse de tedio”.