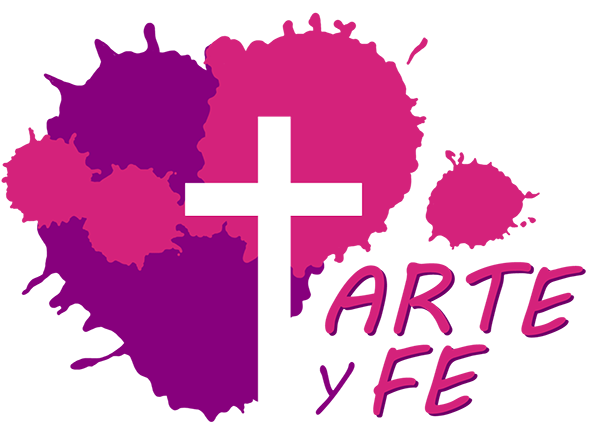Tercer Domingo de Cuaresma, 2020. Primer día que debo por real decreto quedarme en casa. Con razón. Por solidaridad. En mi caso también y, sobre todo, por caridad cristiana. Se cumple en estos días el cumpleaños de mi cincuenta y siete aniversario de Ordenación sacerdotal. Cada día desde aquel gozoso y lejano 1963 romano tengo la enorme alegría de celebrar la eucaristía cada vez con más indescriptible sorpresa espiritual. Me ocurre especialmente en domingo. Los domingos celebro la misa con una asamblea cariñosísima y muy familiar. En este tercer domingo de Cuaresma del presente año he tenido que quedarme en casa. Por recomendación del señor arzobispo de que cada cristiano –¡muy en comunión eclesial, eso sí!– aguante su vela, la comunidad sacerdotal de la residencia religiosa de la que formo parte acaba de celebrar la acción litúrgica propia del domingo de la Samaritana con las puertas del templo cerradas y las del alma abiertas de par en par. En mis ya tantos años de vida sacerdotal no he tenido que sufrir nada parecido. Sea.
“Quédese en casa”, nos piden gobernantes y responsables de la salud. “No salga usted”. En la ciudad están cerrados cines, teatros, discotecas, bares, restaurantes y cuantos sitios de aglomeración se cobijen, aunque sea en callejones sin salida. Templos y lugares de culto también. Y como no habrá ni Semana Santa, alguien ha dicho que toda España será una Iglesia improvisada para “los que creemos siempre y para los que solo lo hacen los días alternos”.
Escribe Ignacio Camacho: esta circunstancia ha convertido “en sacrificio la oportunidad de quedarnos por un tiempo a solas con nosotros mismos”. E Irene Villa, a la que siga cuidando el Señor con piedad durante toda la vida: que estos días de estado de alarma nacional a causa de la pandemia del coronavirus sean “un tiempo de recogimiento, austeridad, reflexión y espiritualidad”. Dios quiera.
Es muy probable que cuando todo esto pase las cosas serán distintas. Lo serán si somos capaces, que lo seremos, de regresar al camino de nosotros, al lugar de encontrarnos proximalmente, de conversar, de volver a mirarnos a los ojos, de conocernos y reconocernos los unos a los otros. Ya Pascal afirmó: “todas las desgracias del hombre se derivan de no saber quedarse solo en su cuarto”. Y oremos. Si hemos de quedarnos en casa, quién sabe por ahora hasta cuándo, redescubramos que la casa es lugar de oración. O sea, de confiar que el Señor nos salvará. Hemos sorteado otros peligros. Hermanos queridísimos, que no decaiga el ánimo.
Valentín Arteaga,